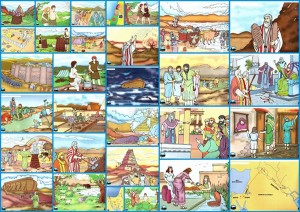Quisiera iniciar este tema con la plegaria Eucarística II. La cual resume todo lo que hemos venido hablando y dice: “acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia; admítelo a contemplar la luz de tu rostro, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos (la comunión de los Santos, sin duda alguna), merezcamos, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas… “
En el itinerario de catequesis sobre la familia, nos explicó el Papa Francisco, “… el episodio del evangelista san Lucas (cf. Lc 7, 11-15), es una escena muy conmovedora, que nos muestra la compasión de Jesús hacia quien sufre —en este caso una viuda que perdió a su hijo único—; y nos muestra también el poder de Jesús sobre la muerte.
La muerte es una experiencia que toca a todas las familias, sin excepción. Forma parte de la vida; sin embargo, cuando toca los afectos familiares, la muerte nunca nos parece natural. Para los padres, vivir más tiempo que sus hijos es algo especialmente desgarrador, que contradice la naturaleza elemental de las relaciones que dan sentido a la familia misma. La pérdida de un hijo o de una hija es como si se detuviese el tiempo: se abre un abismo que traga el pasado y también el futuro. La muerte, que se lleva al hijo pequeño o joven, es una bofetada a las promesas, a los dones y sacrificios de amor gozosamente entregados a la vida que hemos traído al mundo. Muchas veces vienen a misa a Santa Marta padres con la foto de un hijo, de una hija, niño, joven, y me dicen: «Se marchó, se marchó». Y en la mirada se ve el dolor. La muerte afecta y cuando es un hijo afecta profundamente. Toda la familia queda como paralizada, enmudecida. Y algo similar sufre también el niño que queda solo, por la pérdida de uno de los padres, o de los dos. Esa pregunta: «¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá?». —«Está en el cielo». —«¿Por qué no la veo?». Esa pregunta expresa una angustia en el corazón del niño que queda solo. El vacío del abandono que se abre dentro de él es mucho más angustioso por el hecho de que no tiene ni siquiera la experiencia suficiente para «dar un nombre» a lo sucedido. «¿Cuándo regresa papá? ¿Cuándo regresa mamá?». ¿Qué se puede responder cuando el niño sufre? Así es la muerte en la familia.
En estos casos la muerte es como un agujero negro que se abre en la vida de las familias y al cual no sabemos dar explicación alguna.
En el pueblo de Dios, con la gracia de su compasión donada en Jesús, muchas familias demuestran con los hechos que la muerte no tiene la última palabra: esto es un auténtico acto de fe. Todas las veces que la familia en el luto —incluso terrible— encuentra la fuerza de custodiar la fe y el amor que nos unen a quienes amamos, la fe impide a la muerte, ya ahora, llevarse todo. La oscuridad de la muerte se debe afrontar con un trabajo de amor más intenso. En la luz de la Resurrección del Señor, que no abandona a ninguno de los que el Padre le ha confiado, nosotros podemos quitar a la muerte su «aguijón», como decía el apóstol Pablo (1 Cor 15, 55); podemos impedir que envenene nuestra vida, que haga vanos nuestros afectos, que nos haga caer en el vacío más oscuro.
En esta fe, podemos consolarnos unos a otros, sabiendo que el Señor venció la muerte una vez para siempre. Nuestros seres queridos no han desaparecido en la oscuridad de la nada: la esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios. El amor es más fuerte que la muerte. Por eso el camino es hacer crecer el amor, hacerlo más sólido, y el amor nos custodiará hasta el día en que cada lágrima será enjugada, cuando «ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor» (Ap 21, 4). Si nos dejamos sostener por esta fe, la experiencia del luto puede generar una solidaridad de los vínculos familiares más fuerte, una nueva apertura al dolor de las demás familias, una nueva fraternidad con las familias que nacen y renacen en la esperanza. Nacer y renacer en la esperanza, esto nos da la fe. Pero quisiera destacar la última frase de este evangelio cf. Lc 7, 11-15). Después que Jesús vuelve a dar la vida a ese joven, hijo de la mamá viuda, dice el Evangelio: «Jesús se lo entregó a su madre». ¡Esta es nuestra esperanza! Todos nuestros seres queridos que ya se marcharon, el Señor nos los devolverá y nos encontraremos con ellos. Esta esperanza no defrauda. Recordemos bien este gesto de Jesús: «Jesús se lo entregó a su madre», así hará el Señor con todos nuestros seres queridos en la familia.”
Cuando las personas que queremos mueren se llevan una parte de nosotros mismos. La muerte de un ser querido es dolorosa, nos cuesta aceptar que ya no estará más con nosotros, que su ausencia es para siempre. Una ausencia que nos deja solos, sin la función que cumplía en nuestra vida. Me gustaría empezar este artículo reproduciendo algunos párrafos del testimonio de Alba Rosa Fernández (2010).
“Considero que cuando muere alguien cercano parte de nosotros se va con él, lo que implica un dolor inexplicable. Durante el duelo pasaron por mi cabeza imágenes y pensamientos obsesivos, sentimientos de cólera y de culpabilidad, eran reacciones normales y de adaptación a esa pérdida.
En los libros he leído que la muerte es parte de la vida y tarde o temprano sucede. El problema es que no se enseña qué hacer con las pérdidas cuando nos toca vivir de cerca el proceso de la muerte de un ser muy allegado a nosotras. Con la experiencia de la pérdida comprendí que cada duelo es individual y particular, así que considero un error dar consejos y hacer comentarios huecos, sin sentido, como: “Debes ser fuerte”, “era tan buena persona”, “el tiempo lo cura todo”, “piensa que no sufrió tanto”.
Como católica sé que el que tiene verdadera fe y está convencido de otra vida que es eterna no necesita nada más. Que siempre es un hasta luego, no un adiós, que el dolor entrañable que se experimenta tras la pérdida es legítimo y demuestra el cariño, el afecto, el amor hacia el ser querido que ha fallecido.
La vida está llena de sorpresas, de momentos buenos y malos. Sin embargo, a veces, cuando se tiene que aceptar la pérdida de un familiar muy querido, que formó parte esencial de nuestra vida, como en el caso de la madre, se siente cómo el corazón se hace pedazos poco a poco. Se desea tener la potestad de retroceder el tiempo para pasar mejores momentos con ese ser que ha partido, pero ya es imposible. Sin embargo (fue mi consejo para mis hermanos), hay que superarlo y recordar los buenos momentos compartidos, las enseñanzas y los consejos que ella, en su inmensa sabiduría de mujer humilde, nos ofreció. A mis amigos les recuerdo que traten de vivir la vida al máximo porque cada momento es único e irrepetible y les aconsejo compartir el mayor tiempo posible con sus seres queridos ahora, que están vivos”.
Es por eso importante hablar sobre el duelo, por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo, si bien la intensidad y las características de éste pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con el objeto, de la propia naturaleza de la pérdida y de la forma de ser y la historia previa de cada persona.
Aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas: rupturas de pareja, cambios de domicilio, cambios de estatus profesional, procesos de enfermedad o de merma funcional, entre otros, aquí nos vamos a concentrar en el duelo por la pérdida de un ser querido.
La finalidad del duelo es recuperarse de la manera más saludable en el tiempo más corto posible y alcanzar en ese tiempo el equilibrio emocional, y no transcurrir de un duelo considerado “normal” a padecer un duelo patológico, que es cuando se vive y se reacciona con sentimientos y emociones desproporcionados a los que se esperan cuando un ser amado muere. Este tipo de duelo requiere ayuda profesional inmediata.
Recopilado por Rosa Otárola D, /
Agosto 2021
“Piensa bien, haz el bien, actúa bien y todo te saldra bien”
Sor Evelia 08/01/2013.