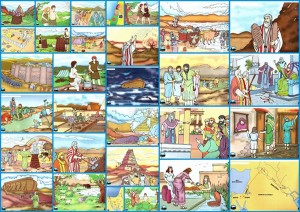Esta reflexión surge de la homilia que el domingo Fray Henry, nos compartía del Evangelio que nos hablaba de la Transfiguración.
Primero decirles el significado de la palabra transfiguración. En el diccionario significa: transformación de algo e implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura.
Pues bien Fray Henry nos decía que el Señor nos llama también a nosotros como a Pedro, Santiago y Juan, a ninguno de los cuatro por buenos, sino por puro Amor, por pura gratuidad.
Y nos llama en medio de las miles de ocupaciones que podamos tener para vivir un tiempo especial, aunque nos sea tan difícil como subir un monte, hoy seguramente subir el Chirripo; nos llama a vivir un tiempo para contemplarlo y a través de la contemplación, transfigurarnos, seguramente para irnos “Cristificando” en aquello que contemplamos: “Este es mi Hijo Amado” y transfigurarnos en ello….
Esto me encendió el alma, pues dije: estamos en la Eucaristía, estamos contemplando el Cuerpo y la Sangre de Cristo, o sea, al Hijo Amado que se entrega por Amor a nosotros, y si como dije antes la palabra transfiguración significa, transformación de algo e implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura; entonces en la Eucaristía comulgamos y nos comulgamos, comulgamos a Jesús y en Él nos comulgamos nosotros también unos a otros. ¡Qué es esta maravilla!, les juro, mi corazón casi explota de la emoción.
Vamos a ir poco a poco: Si uno se fija bien, la liturgia de la Sagrada Eucaristía es una ceremonia bastante terrenal. A pesar de todo el “misterio” que rodea al sacramento, su celebración continúa utilizando sustancias muy naturales y de uso diario en la vida humana. Por ejemplo, los elementos básicos de la Comunión no son otros que el trigo y la uva, ambos reducidos a harina y jugo. Los ingredientes son sumamente sencillos, pero cuando se transforman por la acción del Espíritu Santo, llegan a ser poderosos y vivificantes.
Es interesante observar también la forma en que celebramos la Misa. Mientras se nos exhorta a poner en acción los sentidos espirituales y a concentrarnos en las realidades celestiales, los sentidos físicos están constantemente activos también, cuando nos sentamos, nos ponemos de pie y nos arrodillamos. También cantamos y oramos en voz alta. Con los ojos, contemplamos la sagrada hostia y captamos todo lo que está sucediendo sobre el altar. Con los oídos, escuchamos la proclamación de la Palabra de Dios en las lecturas bíblicas. Con los otros sentidos, captamos el aroma del incienso y saboreamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Incluso usamos el sentido del tacto cuando damos la mano o abrazamos a los hermanos en señal de paz, demostrando así la calidez del amor de Dios presente en la vida cristiana. Todos estos elementos interactúan para que la Santa Misa sea una celebración en la que cada uno participa con toda su persona: espíritu, alma y cuerpo.
Esta amplia visión de lo que experimentamos en la liturgia nos permite afirmar que Dios actúa en la Santa Comunión. Pero el contacto con Jesús, nuestro Señor, no se limita sólo a la Comunión; el Señor está con nosotros derramando su gracia, su sabiduría y su propia presencia durante todo el tiempo en que permanecemos reunidos. Este concepto de amplitud también nos hace comprender que Dios no desea que menospreciemos la vida terrenal ni que queramos “escapar” de este mundo para mantenernos “en comunión” con el cielo. Más bien, así como Jesús se hizo un ser humano de carne y hueso y vivió en este mundo, así también en la Misa el Señor mismo nos invita a encontrarnos con Él en las realidades terrenales de todo lo que nos rodea.
¿Por qué es esto importante? Porque aquello que Dios quiere hacer en nosotros durante la Misa no se limita simplemente a sustentar nuestra vida espiritual en la Comunión; también quiere invitarnos a entrar en una relación de “intercambio” con Él, con el fin de que seamos transformados. Recordando una frase que solía usar San Agustín, lo que Dios más quiere en la Santa Misa es que nosotros lleguemos a ser aquello mismo que recibimos, es decir, Jesucristo, el Cordero de Dios.
Algunos elementos de este intercambio son bastante claros y sencillos. Por ejemplo, como nos enseña el Concilio Vaticano II, quien habla en la Liturgia de la Palabra es Jesús mismo, no un mero ser humano; o sea que podemos escuchar las lecturas con la confianza de que estamos escuchando la voz de Cristo, que penetra en nuestro corazón con su amor, nos habla de nuestras situaciones particulares y nos guía en las decisiones que debemos tomar (Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 7). Otro ejemplo de esto es que, como todos sabemos, al recibir la sagrada hostia recibimos a Jesucristo mismo—su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad—y que Él viene a vivir en nuestro corazón de una manera muy especial.
Pero hay también otras acciones que Dios quiere realizar en nosotros durante la Misa, acciones que involucran al cuerpo y al espíritu por igual, y el Señor espera que aceptemos su invitación. En cada Misa, recordamos y celebramos la donación de sí mismo que hizo Cristo al ofrecerse por nosotros en la cruz, y también celebramos la promesa de que el Señor sigue dándose a nosotros. Pero al mismo tiempo, aceptamos el hecho de que Jesús nos invita a entregarnos a Él una y otra vez. Y así como hay muchas otras realidades espirituales que se expresan en forma corporal en la Misa, hay dos ocasiones particulares en la Liturgia en las que tenemos la oportunidad de ponernos en manos de Jesús y recibir así una vida transformada y renovada. La primera de estas ocasiones es el Ofertorio, y la segunda, la Comunión.
Aquí quisiera compartirles una alocución del Arz Samuel J. Aquila: quien no dice que a lo largo de sus casi 80 años de vida, más de 100 000 personas visitaron a la venerable Marthe Robin, una mujer francesa postrada en cama que vivió durante 51 años solo de la Eucaristía. Quienes la visitaban recibían sabios consejos, una efusión de compasión y la promesa de sus oraciones por ellos. Aunque murió en 1981, hoy 40.000 personas visitan su casa al año para hacer oración.
Mientras estaba viva, la venerable Marthe Robin dijo una vez: “Quiero decirles a los que me preguntan si como que como más que ellos, porque me alimento de la Eucaristía, de la sangre y la carne de Jesús. Me gustaría decirles que son ellos los que detienen y bloquean los efectos de este alimento en ellos mismos”.
“Si recibimos a Jesús en la Eucaristía con fe”, enseñó el papa Francisco en una reunión de agosto del 2015, “él transforma nuestra vida en un regalo para Dios y para nuestros hermanos”. Nos convertimos en este don porque la Eucaristía nos pone “en sintonía con el corazón de Cristo” y nos permite “asimilar sus elecciones, pensamientos [y] comportamientos”.
Como muchos santos y papas nos han enseñado, lo que diferencia a la Eucaristía de la comida normal es que Jesús nos transforma uniéndonos física y espiritualmente a él. Cada día anhelo celebrar la Eucaristía, porque llena mi corazón y mi alma de alegría al recibir a Jesús. Sé que él permanece conmigo y yo con él, tal como lo prometió. La Eucaristía me fortalece para morir a mi voluntad y buscar solo la voluntad del Padre, para dar mi vida como Jesús dio su vida por la salvación de las almas.
En el Evangelio de Juan, Jesús hace explícita la conexión entre la Eucaristía y la transformación: «El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron vuestros padres, y murieron; el que coma este pan vivirá para siempre» (Jn 6, 56-58.
San Pablo aborda otros aspectos de cómo Jesús nos cambia en la Eucaristía. En su carta a los filipenses llama asumir la mente de Cristo y exhorta a los cristianos de esa ciudad a imitar la humildad y disponibilidad de Jesús para derramar su vida por nosotros. Cuando recibimos dignamente el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía, tenemos la oportunidad de permitirle que forme nuestros corazones, mentes y voluntades, para que pensemos, amemos y actuemos como él.
El Catecismo describe esta renovación de la siguiente manera: “La comunión con la carne de Cristo resucitado, ‘vivificada por el Espíritu Santo y vivificante’, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el Bautismo” (CIC 1392).
El venerable arzobispo Fulton Sheen, quien incansablemente promovió la importancia de dedicar tiempo a la adoración y recibir la comunión con frecuencia, indicó: “Nos convertimos en aquello que contemplamos. Mirando hacia una puesta de sol, la cara adquiere un brillo dorado. Mirar a nuestro Señor Eucarístico durante una hora transforma el corazón de manera misteriosa” (Treasure in Clay, p. 198).
Muchas personas caen en la tentación de pensar que el Ofertorio no es más que un “intermedio” entre las lecturas y la Plegaria Eucarística. En la mayoría de las parroquias, esta es la ocasión en la que nos sentamos y depositamos el dinero de la ofrenda que se recoge. En comparación con el período en que escuchamos las lecturas y el sermón, y en comparación con los momentos en los que nos arrodillamos y miramos atentamente al altar durante la Plegaria Eucarística, la colecta de las ofrendas parece una acción bastante pasiva. Pero, en realidad, algo muy importante está sucediendo allí mismo, delante de nuestros ojos.
Por lo general, el Ofertorio se divide en dos partes. En la primera, se nos invita a ofrecer un aporte de dinero para el trabajo de la iglesia; en la segunda, algunos de los feligreses presentan al sacerdote los dones de pan y vino y también la contribución de dinero. Pero, ¿qué sucedería si pensáramos que aquello que le estamos ofreciendo al Señor no es solamente el dinero, que es símbolo de toda nuestra vida? ¿Qué pasaría si consideráramos que el dinero que aportamos está íntimamente ligado a las ofrendas de pan y vino? ¿Qué sucedería si nos imagináramos que nosotros mismos nos ofrecemos ante el altar?
La próxima vez que usted vaya a Misa, sitúese en esta posición. En su imaginación, piense que usted mismo está allí sobre el altar junto con el pan y el vino y que se está ofreciendo a Dios como un “sacrificio sin mancha”. Imagínese que usted, junto con todos sus hermanos feligreses, están incluidos en la plegaria que pronuncia el sacerdote: “Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu”; piense que el sacerdote se refiere a usted cuando dice: “Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos”.
Este no es un mero ejercicio curioso o interesante; es una forma de oración que nos transforma y nos eleva; es una manera de rezar que nos permite dejar de ser nada más que espectadores para llegar a ser una parte vital y necesaria de la celebración de la Santa Misa. Sabemos que Dios desea que nos entreguemos de corazón, para que así Él nos llene de su Espíritu y nos envíe transformados al mundo como servidores suyos. ¿Qué mejor que la Misa para entregarnos de esta manera al Señor? ¿Qué mejor que hacerlo en medio de un sacramento que está lleno de gracia divina y misericordia? ¡Imagínese nada más cuánta más gracia y poder se derraman cuando nos ofrecemos a Dios durante la Santa Misa y cuánta más curación, consolación y esperanza recibimos!
“El cuerpo de Cristo”. Pero las ofrendas no se quedan sobre el altar. Llega el momento en que nos acercamos para recibir con fe el pan y el vino transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Llega el momento en que recibimos las mismas ofrendas que llevamos al altar, pero ahora han dejado de ser solamente ofrendas físicas ordinarias.
Esta es la esencia del misterio de la Sagrada Eucaristía. El pan y el vino, elementos simples, que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquel trigo molido y aquellas uvas trituradas se transforman en alimento espiritual que nos eleva al cielo y nos colma del amor de un Dios que es Padre y a la vez Esposo de nuestra alma. Y en la esencia de este misterio está la posibilidad de una transformación igualmente esplendorosa, aquel misterio del que se maravillaba San Agustín hace tanto tiempo cuando decía: Nosotros, los fieles, podemos llegar a ser aquello mismo que recibimos. En cada Misa, tenemos la oportunidad de ser transformados un poquito más hasta que nos llenemos tanto de la vida de Cristo y de su Espíritu que podamos empezar a pensar, orar, esperar y sentir como lo hace Jesús.
Pero hay una diferencia esencial entre estos dos misterios. En el primero, creemos que el pan y el vino siempre se transforman cuando un sacerdote católico ofrece la Plegaria Eucarística. Cualquiera que sea la condición del sacerdote o de la congregación, Jesús siempre se hace presente en las especies consagradas. En el segundo misterio, los fieles nos transformamos solamente si nos unimos espiritualmente a los dones que se ofrecen sobre el altar, pero esto no significa solamente estar de acuerdo intelectualmente con el concepto; significa hacer algo en el diario vivir para rechazar las tentaciones y vivir diariamente en la presencia del Espíritu Santo.
Significa también dedicar cierto tiempo cada día para presentarnos ante el Señor en oración; finalmente significa aportar nuestras energías y recursos para dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y liberar al oprimido.
Son diferencias importantes, pero debemos recordar que el resultado final es el mismo: la transformación por el poder del Espíritu Santo. De hecho, mientras más completamente nos ofrezcamos nosotros mismos sobre el altar, más plenamente experimentaremos el poder y la gracia de Dios al recibir la Santa Comunión, porque ambas cosas están íntimamente ligadas entre sí.
Mt 19,26: «Pero Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible».
Mt 22,29: «Estáis en un error, pues no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios».
Jesús no instituyó la Eucaristía para crear en ella una especie de «instrumento despótico» de su Poder, para imponernos su adoración «impositivamente», con exclusión de todo lo demás por indigno e impuro. ¿Como impuro e indigno? ¿de qué nos ha valido la Sangre de Jesús si después de bautizados en su Sangre, confesados y alimentados con Ella seguimos siendo impuros e indignos de Él? Eso es más bien la manera de pensar humana, que, voluntaria o involuntariamente, se ha ido infiltrando en nuestra concepción de la Eucaristía, desvirtuándola de su verdadero sentido original, y cuya conciencia aún sigue anclada en el viejo pecado, y no ha comprendido bien la Obra de Amor que Jesús ha hecho con nosotros, compartiéndonos la Gracia y Gloria Divina que solo estaba reservada a Él.
Is 55,8-9: «No son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Yahvé… Están mis caminos por encima de los vuestros, y por encima de los vuestros mis pensamientos».
Jesús nos comparte su misma Gloria (cf. Lc 22,29-20; Jn 5,44;17,22) y así como un día será en el Cielo es desde ya en la tierra (cf. Mt 6,10), anticipadamente, para los que sinceramente creamos en Él y vivamos según su voluntad y sus enseñanzas.
¿Quién no ha tenido reparos en dar su Vida en la Cruz por los pecadores, nos la negará su Vida y Presencia de Amor en la Eucaristía? ¿Quién no tiene reparos en entrar con su Cuerpo Divino e Inmaculado en nuestro cuerpo de pecado, tendrá reparos en que nosotros habitemos con Él en un abrazo de amor en la Sagrada Hostia? ¿Acaso la presencia misma de Jesús en la Eucaristía y en todos los Sagrarios no es una llamada e invitación a que estemos con Él, que lo imitemos y seamos como Él otras tantas Eucaristías presentes en el mundo? Si nosotros estuviéramos verdaderamente preparados y convencidos, y si nuestra fe fuera como un grano de mostaza (cf. Mt 17,20), vendría Él mismo sobre el carruaje de su gloria y como a Enoc o a Elías nos tomaría y nos llevaría con Él a su eterno seno eucarístico (cf. Gn 5,24;Hb 11,5; 2 Reyes 2,11). Ese carro de gloria de Dios que llevó a Elías entonces, hoy es la Santísima Hostia, basta que comulgues con esta convicción y te dejes transportar por Él en su Amor en la Sagrada Eucaristía. Y así como las ansias de Enoc y Elías por estar con Dios eran tan grandes que Él mismo mandó buscarlos para llevarlo a su seno, o así como las ansias de Jesús por regresar con el Padre lo llevaron al Cielo en ascensión, o las ansias de María por estar con su Hijo resucitado la llevaron en ascenso al seno del Hijo. Así nuestra fe y nuestras ansias nos llevarán directo a su Seno Eucarístico, su Amor unido a nuestra fe lo puede todo.
Cuando Jesús instituyó este Sacramento, lo hizo como Sacramento de Redención, Amor y Unidad. En Él amamos a Dios sí, pero también amamos y encontramos al hombre redimido que, como oveja perdida y encontrada otra vez, camina sobre los Hombros de su Redentor. Allí estamos todos (las almas en Gracia, reconciliadas con Dios), no solo Jesús, porque ASÍ LO QUIERE JESÚS, no por nuestros méritos, que no los tenemos, sino porque Él lo desea y el Padre hace lo que su Hijo desea y nos tiene allí con Él a través del Espíritu Santo de Gracia (cf. Jn 6,56;12,26;14,3;17,24; 1 Cor 10,16-17;12,27; …).
«El que come Mi Carne y bebe Mi Sangre, habita en Mí y yo en Él» (Jn 6,56)
«Si alguno me sirve, que me siga, y donde Yo esté, allí estará también mi servidor; a quien me sirva mi Padre lo honrará (de esta manera, estando donde está Él)» (Jn 12,26).
«Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré Conmigo, para que donde estoy Yo estéis también vosotros» (Jn 14,3)
«Padre, este es Mi deseo: que los que me has dado estén Conmigo donde Yo estoy, y contemplen Mi gloria, la que Tú me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo» (Jn 17,24)
«Porque el Pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo Cuerpo (el de Jesús, la Eucaristía), pues todos comemos el mismo Pan» (1 Cor 10,17)
«Vosotros sois el Cuerpo de Cristo (la Eucaristía), y cada uno es su miembro» (1 Cor 12,27)
Jesús no quiere el Cielo y la Eucaristía solamente para Él, sino que nos invita a su Banquete y nos sienta a su Mesa con Él, y nos comparte su propia Carne para Comida, y su Sangre para Bebida, no nos la niega, nos la comparte. Él es nuestro Anfitrión, nosotros sus invitados. Así como el Cielo es y será lugar de encuentro con Dios y con nuestros hermanos, donde el Amor a Dios y al prójimo alcanzarán la plenitud total, así es y tiene que ser en la Eucaristía, pues no podemos separar el amor de Dios del amor al prójimo ni fuera ni dentro de la Eucaristía, ni en la tierra ni en el cielo, ni en el Espíritu ni en la Carne, ya que la Eucaristía es la realización anticipada del Amor de Dios que nos espera en el Cielo, donde todos seremos completamente uno entre nosotros y todos nosotros con Él.
Y si nosotros estamos con Él porque así es como Él lo quiere, ¿cómo podemos recibirle a Él excluyendo al prójimo? ¿y en qué grado está el prójimo unido a Él, quién puede determinarlo? Jesús nos avisa que en el prójimo está Él: «Lo que hacéis a unos de estos pequeños que creen en Mí me lo hacéis a Mí» (Mt 25,40). Y la comunidad es su misma presencia: «Dónde dos o más de vosotros se reúnen en mi nombre, Yo estaré entre vosotros, y vosotros estaréis Conmigo» (Mt. 18,20). Por tanto, donde está la presencia de Jesús está también la presencia del prójimo y la de la comunidad (toda la Iglesia). Si Jesús nos avisa que no podemos acercarnos al Altar sin primero habernos reconciliado con nuestro hermano de fe (cf. Mt 5,23-24), será porque en el Altar está también ese hermano de fe, porque en Él estamos todos, unidos a Él como una sola Ofrenda ofrecida al Padre sobre ese Altar, y no podemos excluir a ninguno. Cuando Jesús instituyó el Supremo Sacramento no se lo guardó para Sí solo ni para su Madre y sus Ángeles, que sí eran dignos, no, sino que lo dio a nosotros, comunidad de pecadores, que somos la Iglesia, compartiéndonos todo y designándonos dignos por su Gracia de tener lo que por nuestra realidad no merecimos.
Y si Jesús quiso estar entre nosotros en la Eucaristía, será porque también Él nos quiere tener a nosotros con Él, rodeándole a Él, para que su Amor sea completo, y sea en la Tierra como un día será en el Cielo. ¿Y en qué modo y grado podemos estar nosotros con Él?, ¿quién entre nosotros se siente capaz de establecer cotas y límites a la generosidad de la gracia de Dios para con nosotros?, ¿o de poner límites a lo que nuestra fe puede pedir y alcanzar? El amor y la gracia de Dios para con nosotros es ilimitado. Y si uno le pide al Padre morar con Él en su abrazo, ¿el Padre se lo negará?, y si uno le pide al Hijo unirse con Él en su Carne y en su Sangre, ¿el Hijo se lo negará? Así como no se lo negó a los hijos de Zebedeo (cf. Mt 20,23) tampoco nos lo negará a nosotros esta vez.
Así que estando nosotros en la Eucaristía con Jesucristo, sobrenaturalmente y en proporción a la gracia y la purificación obtenida por cada alma, es inevitable que AL COMULGAR A JESUCRISTO indirectamente NOS COMULGAMOS TAMBIÉN UNOS A OTROS. Y es imposible comulgar a Jesucristo sin comulgar a todas las demás almas que están unidas a Él por la Gracia: las del Cielo, del Purgatorio y de la Tierra. Ya que la Comunión Eucarística no es un acto individual, sino un Acto Eclesial Universal, que involucra a toda la Iglesia.
En la Última Cena, Jesús les dijo a sus apóstoles: “Hagan esto en memoria de mí” (Lucas 22,19). Así como la Misa tiene muchas dimensiones físicas y corporales, también las tiene el hecho de celebrar la Santa Eucaristía en “recuerdo” de Jesús. En un sentido, podemos tomar las palabras de Jesús como una orden, de celebrar la Eucaristía hasta su regreso. Pero en otro sentido, podemos tomarlas como una orden de hacer lo mismo que Él hizo—ofrecernos al Padre— en recuerdo de Él. Podemos leerlas como una promesa de que si nos dedicamos a honrar a Jesús y nos entregamos al servicio de su reino, seremos bendecidos y transformados. Quiera el Señor que todos lleguemos a parecernos un poco más a Aquel que dio su vida por nosotros y que continúa dándonos su vida día tras día en la Sagrada Eucaristía.
El Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, hoy Cardenal y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, en una de sus homilías dijo que en la Eucaristía comulgamos y nos comulgamos, que recibimos a Jesucristo y nos recibimos unos a otros—, confirmando así totalmente esta espiritualidad eucarística:
Escuchemos su mensaje:
Card. y Arz. D. Ricardo Blázquez: EN LA EUCARISTÍA COMULGAMOS Y… ¡NOS COMULGAMOS!
Canción
Bibliografía:
https://www.davideucaristia.com/2020/05/nosotros-tambien-estamos-en-la.html
https://elpueblocatolico.org/la-eucaristia-puede-transformar-todo-tu-ser/
https://la-palabra.com/archives/article/transformados_por_la_santa_comunion/
Recopilado por Rosa Otárola D, /
Febrero 2023.
“Piensa bien, haz el bien, actúa bien y todo te saldra bien”
Sor Evelia 08/01/2013.